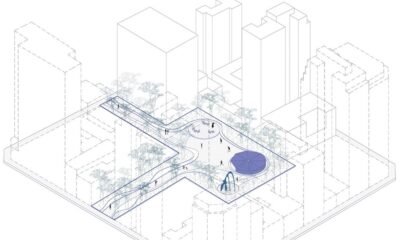(Barrio de Flores) “Prefiero sacar a un pibe de la calle y no a un campeón”, dice Jesús Romero. Esa es su frase de cabecera. La que resume el espíritu del proyecto que inició hace casi una década en el Bajo Flores, en el límite de la villa 1-11-14: un gimnasio albergue para ayudar a que chicos y chicas del barrio, atravesados por la marginalidad y las adicciones, puedan mejorar su vida a través de su pasión: el boxeo.
Jesús fue campeón argentino y sudamericano de pesos liviano en la década del 80. Cuando se retiró, volcó toda su energía al barrio donde vive desde los 9 años, en el que su mujer, Ana, tiene un comedor, su hija una jugoteca y uno de los dos varones da clases de fútbol. “En el gimnasio tenemos unos 550 inscriptos. En estos años, ya sacamos a 53 pibes de la calle”, resume Romero. Hay días en que van 100; algunas veces, 50; otras, solo cinco. Todo es gratuito y las puertas están siempre abiertas, de lunes a sábado.
A las 10 de la mañana de un miércoles, un grupo de jóvenes dan saltos sobre la calle -una cortada- que está frente al gimnasio. Siguiendo las indicaciones de Rocky Flores, el entrenador, tiran golpes para entrar en calor. Sobre una de las paredes que dan a la galería exterior, hay un mural en el que se lee: “Jesús Romero, tercero en el Ranking Mundial“, y un dibujo donde se lo ve con los guantes en alto. A un costado, el Jesús de carne y hueso mira a los chicos y suma a las de Rocky alguna indicación.
Adentro del gimnasio, están el ring y máquinas de entrenamiento entre paredes cubiertas de afiches amarillentos y pegados con cinta scotch, que anuncian peleas que hicieron historia, como la de Muhammad Ali y Oscar “Ringo” Bonavena. Un santuario detenido en el tiempo.
Karina Celeste Goméz tiene 36 años y es la única mujer con los guantes puestos esa mañana. Pero son muchas más las que, como ella, encontraron en el gimnasio un espacio donde empezar de nuevo. “Vine por primera vez hace nueve años: estaba en una época muy oscura de mi vida y esta fue la mejor terapia que encontré. Tenía muchos problemas y en lugar de conectarme con la solución me tiraba a salir a bailar: en la noche, acá en el barrio, hay mucho consumo de drogas y alcohol. El boxeo me salvó la vida”, cuenta Karina, una morocha de flequillo y ojos verdes.
Y agrega: “Cuando empecé a entrenar, me empecé a alejar de todo: cambié de amistades, porque las que tenía me llevaban para atrás. Empecé a conectarme con compañeros que tenían los mismos objetivos que yo. Todo el énfasis que antes le ponía a hacer cosas malas, lo empecé a volcar en las buenas”. Hoy, Karina -que es mamá un nene de cinco y una adolescente de 19-, está estudiando el primer año del profesorado de educación física y es una de las entrenadoras del gimnasio. “Mi vida se basa en el deporte”, asegura. “Es una campeona de la vida”, suma Jesús. Puro orgullo.

Su historia no es la única que se dio vuelta adentro del ring. Javier Castro (43), también se pudo poner ahí nuevamente de pie. Literalmente. Hace ocho años tuvo un ACV que lo dejó postrado, al borde del abismo. “Después, me enteré que tenía esclerosis múltiple; y, unos meses más tarde, enfermedad de Huntington (EH), la que tenía mi papá. Fue un bife, no me esperaba una cosa como esa“, recuerda Javier. “Estuve varios meses sin poder moverme -continúa-, dependiendo de alguien para comer o ir al baño. Me devastó”.
Cuando se enteró lo que había pasado, Jesús se acercó a su casa:
-Vamos, pibe. Arriba. No te vas a dejar morir: vamos a hacer rehabilitación.
“Era verdad: tengo cuatro hijos, no me podía dejar morir”, dice Javier, que vive en el asentamiento de Flores que pronto se llamará Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli y trabaja como instructor de formación profesional y docente de computación en una escuela. Todos los días era intentar algo nuevo. “Yo hacía rehabilitación en un sanatorio, pero era solo una vez por semana. No era suficiente. Jesús me iba a buscar, me traía al gimnasio y me hacía hacer ejercicios que quizás a la mayoría le pueden parecer tontos: subir y bajar escalones o caminar alrededor del ring -describe-. Ejercitar fue muy importante, sobre todo para el ánimo. Mi enfermedad sé que sigue avanzando. Pero esto me da una mejor calidad de vida, que es lo importante”.
Ver a los chicos y chicas del barrio entrenando, fue para Javier una inyección de adrenalina. “Te dan ganas de estar a la altura de tanta lucha: no por el hecho de boxear, sino por el hecho de no dejarse vencer. Son pibes con historias difíciles, que están constantemente preocupados por sus compañeros”, asegura.
La historia de Jesús Romero empezó el 4 de enero de 1954 en plena puna jujeña, en Abra Pampa. Su papá, Vicente, era gendarme. Su mamá, Esther, criaba 13 hijos.
Cuando tenía ocho años, lo mandaron a vivir con su abuela paterna a Villa Ángela, Chaco. “Yo era la oveja negra de la familia: me escapaba de la escuela. Me gustaba la calle. La calle y pelear”, recuerda Jesús.
A los siete ya cambiaba golpes en peleas de “gallitos”, donde los adultos apostaban mientras los nenes se medían sin guantes, las manos vendadas con lonas. Jesús siempre ganaba. En un campeonato regional, escuchó a hablar por primera del Luna Park. “El que quiere ser boxeador, tiene que ir al Luna”, dijo alguien.

Con lo que había ganado en las peleas, se fue a la terminal de tren de Chaco:
-Un pasaje para el Luna.
Así le pidió al hombre que estaba atrás de la ventanilla. “¿A Buenos Aires? ¿Para quién es?“, le preguntó. “Para mi papá“, respondió Jesús, y se subió a un vagón con un bolso en el que había metido un par de guantes, una campera y unas zapatillas. Llevaba puesto un pantalón corto y un moño en el cuello. Tenía nueve años.
Tres días después, cuando llegó a Retiro, sintió que los edificios se le venían encima. Se tomó un colectivo, cualquiera: el 139, una línea que quedó en el pasado. “Hasta el final del recorrido”. Se bajó de madrugada en el Bajo Flores.
“Vi un camión descargando garrafas y les pregunté a los muchachos si podía ayudarlos. A cambio, les pedí un matecocido. Me dieron un café con leche y una docena de facturas: en todo el viaje me había comido solo un sándwich de milanesa”, detalla.
Cuando se le acercó un policía y le preguntó qué hacía, Jesús le respondió que quería ser boxeador. Esa noche, lo dejaron dormir en la comisaría y empezó a vivir con los oficiales. “Si quiere ser boxeador, va a tener que entrenar. Nada de salir de noche ni fumar”, le dijo un día el comisario. Jesús cumplió. Los policías lo llevaban a la escuela en patrullero, le daban de comer y lo hacían entrenar en el Parque Chacabuco.
Y se fueron sumando los títulos: campeón de aptitudes, de veteranos, tercero en los Juegos Panamericanos de Montevideo. En 1976, Jesús cumplió su sueño: debutar en el Luna Park. Convertido en profesional, se consagró como campeón argentino y sudamericano de livianos, y alcanzó además el tercer puesto en el ranking mundial.
El boxeo lo llevó desde Australia hasta Francia e Italia. Asegura que le dijo que no a la posibilidad de mudarse a un departamento en Belgrano y también a la de radicarse en Australia como entrenador. Eligió quedarse en su barrio, en Flores. En 2009 abrió su gimnasio. Al tiempo, fue reconocido por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires como ciudadano ilustre del Bajo Flores.
Pero la anécdota que más lo emociona lo lleva a sus 18 años. Está en un partido de fútbol y un pibe más grande le busca pelea. “Le pegué una trompada tan fuerte que quedó en el piso” recuerda Jesús. Se hicieron amigos. Un día, el chico le pidió que lo acompañe al Hospital Piñero a visitar a su tía, que había tenido un accidente. “Cuando llegamos, la mujer me miró y me dijo: ‘¡Tito!’. Yo le pregunté: ‘¿Usted cómo me conoce? ‘. Ella me dijo: ‘¡Cómo no te voy a conocer, si soy tu mamá!’. Hacía diez años que no nos veíamos”, dice Jesús, con la voz hecha un hilo.
Mientras baja la persiana del gimnasio, subraya: “Este es un lugar muy difícil: la droga, la junta, la bebida, hacen lo suyo. Me siento orgulloso de que muchos de los chicos que vienen a entrenar, volvieron a la escuela”. Y agrega: “Este lugar es mi vida, lo que siempre soñé. Tiene más valor que todos los títulos que gané y lo hago en memoria de mi mamá: quiero que los pibes salgan de la calle, que sanen, que vuelvan a sus casa, con sus familias”. Es el mediodía y se aleja caminando hacia su casa. En menos de tres horas, llega la tanda de la tarde y hay que volver a levantar las persianas. NR

Fuente consultada: La Nación



 Actualidadhace 3 meses
Actualidadhace 3 meses
 Actualidadhace 5 meses
Actualidadhace 5 meses
 Actualidadhace 6 meses
Actualidadhace 6 meses
 Actualidadhace 6 meses
Actualidadhace 6 meses
 Actualidadhace 6 meses
Actualidadhace 6 meses
 Actualidadhace 5 meses
Actualidadhace 5 meses
 Actualidadhace 6 meses
Actualidadhace 6 meses
 Actualidadhace 4 meses
Actualidadhace 4 meses